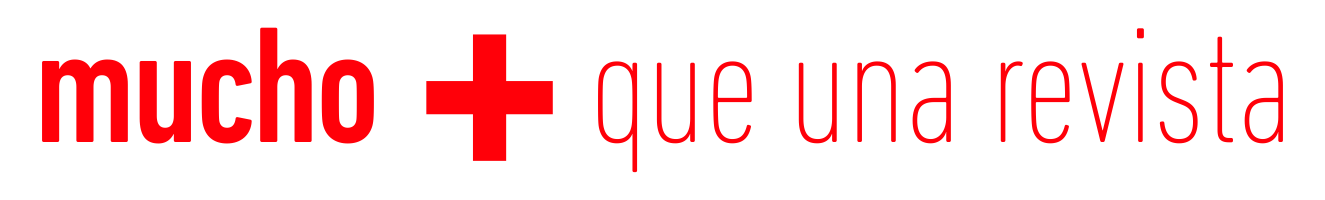Al crack en ciernes
Este mes se cumplen cien años del nacimiento de Ángel Labruna, por eso lo recordamos con este emotivo texto. El día que Angelito se enteró que iba a debutar con la banda roja en el pecho.

Por Tomás Torres
Cuando de los labios del propio Renato Cesarini salieron aquellas palabras, el pibe que no era ya tan pibe regresó con atropello tras los pasos mil veces andados entre el flamante estadio de River Plate en el Bajo Belgrano, y su casa, a dos cuadras de la antigua cancha de Alvear y Tagle, en Las Heras y Bustamante. Franqueó la entrada de la relojería de su padre sin ningún respeto por su quietud, apenas interrumpida cada un segundo por los cientos de tacs-tacs. De la misma forma se había presentado tres años antes, en oportunidad de su primera paga de 25 pesos por partido, cuando fue promovido a la Cuarta Especial. Un tanto más eufórico lo había hecho el año posterior, al recibir la noticia de que, además de los 25, iba a cobrar su primer sueldo de 80. Pero la última vez había sido en el último enero de 1939, cuando el sueldo escaló hasta los 120. Entonces Ángelo observó con una sonrisa la aparatosa irrupción, mientras daba nueva vida a un reloj descompuesto. “Otro aumento”, pensó. “El domingo voy de titular”, le devolvió Angelito.

Viejos habían quedado los días en los que debía escaparse del local, de la misma mirada de su padre que ahora había admitido su derrota, para jugar al fútbol. Es que su abuelo, Gaetano Labruna, había abandonado Italia para escaparle al horror de la Primera Guerra Mundial, y había importado desde Avellino, Nápoles, el trabajo de relojero que su padre practicaba con orgullo en el barrio de Palermo. Y él, como el hijo varón mayor, debía hacerle honor a la herencia familiar. “Ángel Labruna”, decía enorme el cartel que decoraba la fachada de la casa donde funcionaba el negocio, aunque mejor adornada estaba la vidriera con una foto que Bernabé Ferreyra le había regalado a Angelito y que él mismo había puesto allí: “Para el futuro crack en ciernes”, decía, firmada y dedicada por el ídolo de River.
Y se escapaba porque no quería ser relojero. Aprovechaba los descuidos de Ángelo, tomaba el bolsito que a escondidas le armaba su madre con ropa gastada –para no arruinar la nueva y los zapatos de vestir–, y caminaba hasta las canchitas de la calle Ocampo, un potrero donde jugaban al fútbol por diez centavos. Si cuando pegaba la vuelta el viejo lo pescaba, de costumbres tanas él, se sacaba el cinturón y a los cintazos limpios lo sentaba de nuevo a aprender el oficio.
–
Viejos habían quedado los días en los que debía escaparse del local, de la misma mirada de su padre que ahora había admitido su derrota, para jugar al fútbol.
–
Pero, como decía, esos años eran apenas recuerdos remotos. Incluso los que le siguieron, aquellos en los que Ángelo, socio número 580 de River, no lo quería más pateando en la calle y lo anotó en el club. Por lo tanto, con 10 años, Angelito comenzó a pasar sus tardes en Alvear y Tagle, aunque de fútbol allí nada: practicaba básquet en River, mientras que en Barrio Parque Football Club corría detrás del cuero que shoteaba con unos botines nuevos que el padre había cambiado por un reloj.
Cuatro años más tarde, mientras miraba un partido de básquet entre la Primera de River y Boca, el presidente del club, Antonio Vespucio Liberti, lo vio rengueando.
–¿Qué te pasó?– le preguntó extrañado.
–Me lastimé jugando en la sexta de Barrio Parque.
–¿Y por qué no jugás aquí?
–No hay donde hacerlo. No hay sexta.
Gracias a este diálogo, todo el equipo de Parque pasó a formar parte de las Inferiores de River. Y su vida entera se trasladó allí. En los ratos libres, aunque también lo hacía desde su época de exclusivo basquetbolista, observaba los entrenamientos de la Primera. Detrás del alambrado le prestaba especial atención a los movimientos del goleador Nolo Ferreira, a cómo paraba la pelota y luego se encorvaba para que los disparos le salieran rasantes. Con esas imágenes en la cabeza volvía a su casa y corría hasta el patio trasero, donde se refugiaba de propios y extraños y trataba de imitarlo.
Pero era junio de 1939 y aquellas primaveras eran un mero recuerdo en la construcción de este futbolista que ahora se preparaba para debutar en Primera, como Renato le había prometido. Aunque ya había estado en el banco algunas veces y fantaseado con la idea de pisar el campo de juego, esta vez iba en serio. Iba a ser titular en lugar de José Manuel Moreno e iba a compartir delantera con otro debutante, aunque más experimentado y ya internacional en su país: el flamante refuerzo peruano Jorge Alcalde que, inevitablemente, sería el centro de la atención.
Y ese día no hubo bolsito de ropas roídas ni zapatos destartalados. Por primera vez participó desde el sábado de la concentración, cosa que Cesarini había implementado desde su llegada. En la mañana del domingo ya estaba en el tren hacia La Plata, mirando el cielo, soñando con remontarlo y persiguiendo a las estrellas, que tanto le gustaban. También quería ser astrónomo.
El rival, igual que en su debut en la Cuarta Especial (habían ganado 8-1 aquella vez), era Estudiantes de La Plata. El estadio ubicado de las calles 1 y 55 estaba abarrotado por la expectativa puesta en el choque de dos grandísimos clubes. Sin embargo, las esperanzas de ver buen fútbol se derrumbaron con el correr de los minutos. En el equipo local reinó la desorganización, y de entre los porteños apenas estuvieron a la altura Carlos Peucelle y el joven Adolfo Pedernera. Alcalde decepcionó en su presentación, y Angelito, que se paró como insider izquierdo, apenas participó de las acciones. Perdieron 1-0.
No fue seguramente aquél el debut que había imaginado. Y esto empeoró cuando al día siguiente abrió el diario y al buscarse en la crónica del partido leyó su nombre: “F. Labruna”, quien no había “demostrado ser eficaz colaborador de Pedernera”. Al carajo, pensó. Con la vena hinchada le dio forma de pelota a las hojas, la lanzó al aire y encorvándose hasta dibujar una joroba lo hizo desaparecer de una patada. Quería ser Ángel.
*Texto publicado en la edición Nº65, conseguila en la Tienda 1986.