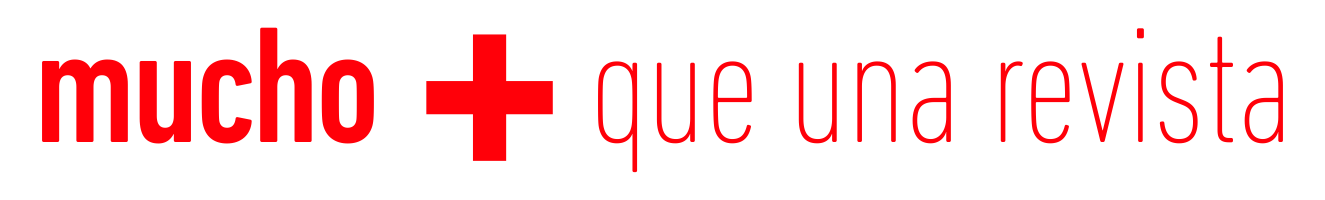Por Sergio Montes *
La cancha de River se viene abajo. Los jugadores se abrazan en una esquina, el público delira, los rivales caminan cabizbajos al centro de la cancha. Es el momento en que los reporteros gráficos sacan las fotos que mañana serán portada de los diarios y revistas que se venderán en los kioscos de calle Florida. Retratos de hombres sonrientes vestidos con camisetas blancas atravesadas por una banda roja; imágenes en sepia de fines de los años cincuenta.

Muy cerca de los flashes, pero fuera del encuadre de las fotografías, está Rodolfo Matti. Nadie tiene mejor visión de lo que ocurre en la cancha que él, espectador involuntario de una escena en que debió ser protagonista. La gloria le pasa por el lado.
Una gota de sudor le cae por la cabeza, pero el hombre sigue afanado en su labor como si en eso se le fuera la vida. Enfundando su puño con un paño gris (que alguna vez fue blanco) seca el fondo de los vasos. Cada tanto, también pasa el paño por la barra que, al parecer, nunca está suficientemente reluciente para su gusto.
– ¿Me sirve una piscola, don Rodolfo?
La pregunta viene desde el otro lado de la barra, el lugar de los parroquianos.
– Cómo no, ¿con Coca light?
No espera la respuesta, toma uno de los vasos recién secados, le echa dos hielos y vierte pisco hasta llegar a la mitad del vaso. Abre la bebida y pone todo sobre la barra.
Una puerta y una escalera que sube. Afuera está ruidoso y la luz es enceguecedora, pero al cruzar el umbral no hay más ruido y todo se oscurece, hasta que subamos, vuelva la luz y se escuchen voces, platos que chocan contra tenedores y la televisión en que se transmite el noticiario de Fox Sports de las dos de la tarde.
Será señal de que, como todos los jueves al almuerzo por años, he llegado al Tuñín, un local que se debate en esa zona gris compuesta por restaurantes que no son sofisticados, ni tradicionales, ni sirven comida típica de ningún país. Un lugar de oficinistas; “una mierda de lugar”, como dice uno de mis hermanos.
Mi papá ya está sentado en una de las mesas, esperando. A diferencia de los otros comensales que esperan, no mira la televisión, sino por la ventana. Soy el segundo en llegar, y en un rato lo hará uno o dos de mis hermanos. Mi otro hermano, el menor, empezó a venir a los almuerzos de los jueves mucho después, cuando comenzó a trabajar y habían pasado muchos años desde la última vez en que estuvimos en El Tuñín. Mis hermanas han estado siempre tácitamente proscritas de estos encuentros, vaya a saber Dios por qué. Yo no sé quién de nosotros descubrió El Tuñín, pero sé que yo lo elegí.
Mientras comemos, se va a hablar de fútbol, como todos los jueves, muy a pesar de mi viejo. La niñez se acaba cuando dejamos de idolatrar futbolistas. Con la adultez vendrán otros ídolos, becerros de oro (o plata, según como venga la mano) que adoraremos con constancia, pero sin el fervor con que queremos a los héroes de la infancia. Marco Cornez fue mi primer ídolo; le bastó para llegar a tan honroso sitial el haber sido arquero titular de mi equipo cuando yo tenía 9 años, e intentaba (sin nada de éxito) transformarme en un arquero como él.
Pero con la niñez no sólo viene el fervor por los ídolos, sino la admiración por cualquiera que dedique su vida a jugar al fútbol profesionalmente. Tenía los mismos 9 años cuando entré por primera vez a un camarín en que se cambiaban los jugadores, a minutos de salir a jugar contra Naval de Talcahuano. Nunca antes había visto futbolistas, salvo desde las graderías del Estadio Santa Laura y Nacional, o por televisión. No podía creer que esos superhombres, héroes que recién atravesaban la veintena, estaban ahí, a un par de metros, me daban la mano y me hablaban. Es atroz cuando creces y te das cuenta de que los jugadores son menores que uno. Qué lindo es admirar como lo hacen los niños, sin juzgar.
Mientras camino a la mesa, atravieso dribbleando entre sillas y comensales. No me atrevo a decir que hayamos sido siempre los mismos los que almorzábamos en El Tuñín, pues casi ni nos miramos. Bah, no puedo hablar por los demás, soy yo el que casi no miro a nadie, aunque puedo jurar haber visto a Carlos Caszely servirse una piscola en vaso mediano, sin hielo, a las dos y media de la tarde en la mesa al lado de la ventana que mira a la calle Agustinas.
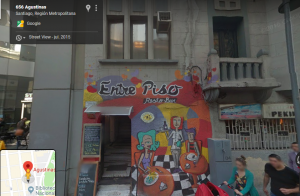
En la entrada está la barra, y entre ésta y los banderines que decoraban la pared (banderines de equipos chicos; gastados y viejos) se encontraba siempre a don Rodolfo Matti, el dueño del local. Pasaron muchos jueves para llegar a saber ese nombre, y muchísimos más para llegar a saber quién fue ese gordo amable, que saludaba mesa por mesa con su vozarrón y su evidente (aunque camuflado) acento rioplatense.
Hasta que un buen jueves, quizás porque nos escuchó hablar de fútbol, se nos presentó. No con su nombre, que a esas alturas lo sabíamos hace muchos jueves, sino con su historia. Rodolfo Matti fue, en sus palabras (y le creo, porque elijo creerle), un futbolista talentosísimo, uno que hoy estaría salvado económicamente, después de un par de buenos contratos con equipos medianos de Europa. Pero don Rodolfo nació en el tiempo equivocado, no sólo porque en su juventud no se pagaba lo que se paga hoy en el futbol (y, de esta forma, los futbolistas no se habían transformado todavía en los millonarios excéntricos y distantes que se dejan ver solo en Instagram).
Especialmente, don Rodolfo nació en mala época porque cuando empezó en el fútbol todavía no se jugaba el Mundial del 70’ y, por lo tanto, aún no se hacía oficial la regla que permite cambiar jugadores durante el partido, conceder 15 ó 20 minutos para que los que han visto el resto del partido sentados puedan demostrar por qué el próximo partido debieran participar desde el comienzo. Así, en los tiempos de don Rodolfo, los jugadores estaban sometidos a una disyuntiva maldita: o eras titular o, para jugar, tenías que esperar pacientemente que el titular se lesionara o bajara notoriamente su nivel.
Y resulta que don Rodolfo era lo suficientemente bueno para jugar en River Plate (uno de los mejores equipos de la historia), pero no tanto como para desplazar de su lugar a Ángel Labruna, quizás el jugador más importante de la historia de River. Basta aclarar que el feo (como, con justicia estética, se denominaba a Labruna) no sólo es el mayor goleador de la historia del club millonario, sino que también es quien más goles ha convertido en el superclásico contra Boca Juniors.
Nuestro anfitrión era el suplente del ídolo, el que estaba llamado a sacar de su lugar al inamovible. Don Rodolfo habrá tenido talento, pero no tanta paciencia, así es que se cansó de esperar su oportunidad imposible, y decidió buscar nuevos rumbos. El destino lo trajo a Chile.

Acá jugó por varios equipos menores de la capital y de provincia. Recuerdo que en Unión Española y Rangers, pero eran varios y la memoria me puede fallar. Un jueves cualquiera, cuando nuestras charlas con don Rodolfo (siempre fue “don”, él era muy respetuoso y formal, así es que nosotros no podíamos ser menos) ya eran habituales, siempre a la altura del flan (no probé ningún otro postre en El Tuñín), uno de mis hermanos le llevó un regalo: consiguió en no sé qué base de datos, el palmarés completo de don Rodolfo Matti jugando para equipos chilenos. Partidos disputados, equipos, goles, todo. Sin fotografías, dos o tres páginas impresas.
Se emocionó don Rodolfo, el regalo de mi hermano lo llevó de vuelta a la época en que se ganaba la vida con su talento, y no vendiendo colaciones para oficinistas; la época en que era un superhombre y en la que, de no mediar por Labruna, hubiera sido ídolo de los niños, héroe en su querido River Plate.
Pasaron los jueves y dejamos de ir al Tuñín. Las oficinas escaparon del centro de Santiago hacia el barrio alto y, con ellas, nos fuimos también los que trabajamos en las oficinas. Sin embargo, la tradición de los jueves a las dos de la tarde se mantiene y se adapta al paso del tiempo. Ahora nos coordinamos por Whatsapp y la cuenta sale más cara. Y, aunque se sigue hablando de fútbol, a la hora del flan (ahora no se come ni postre siquiera) nunca más llega don Rodolfo a contarnos sus historias de lo que fue y pudo llegar a ser.
*Editor de la Revista De Cabeza
Conseguí la edición Nº 58 en —>> Tienda 1986.
También podés suscribirte a Revista 1986 y recibirla cada mes en tu casa. Suscribite acá.